Artículo de Revisión
Factores institucionales que impactan en la actividad emprendedora de los estudiantes universitarios
Institutional factors that impact the entrepreneurial activity of university students.
Oscar Mauricio Gómez Miranda1 ![]() *
*
RESUMEN
Las instituciones de educación superior (IES) tienen una responsabilidad ante la transformación integral, social y económica que genera en las personas, por medio de su acceso a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo que, desde una metodología de revisión documental, se buscó identificar los principales factores institucionales que impactan en la actividad emprendedora de los estudiantes. De esta forma, se genera un insumo unificado que sirva para los programas e iniciativas de cada institución, con el fin de aportar a su fortalecimiento e incentivo de la actividad emprendedora. Se encontró que la formación en emprendimiento no debe ser abordada como el fin máximo, sino como un resultado esperado de una educación integral, hacia el desarrollo de habilidades necesarias para la vida, como la creatividad y la innovación.
Palabras claves: creación de empresa, estudiantes, programas de emprendimiento, universidad
Clasificación JEL: L22, L26, M13, M5
ABSTRACT
Higher education institutions (HEIs) have a responsibility towards the comprehensive transformation, both social and economic, that they bring to individuals through their access to teaching and learning processes. Therefore, through a document review methodology, the aim was to identify the main institutional factors that impact students' entrepreneurial activity. In this way, a unified input is generated to support the programs and initiatives of each institution, to contribute to their strengthening and the promotion of entrepreneurial activity. It was found that entrepreneurship education should be approached as something other than the ultimate goal but as an expected outcome of a comprehensive education, fostering the development of essential life skills such as creativity and innovation.
Keywords: entrepreneurship, students, entrepreneurship programs, university, business creation
JEL Classification: L22, L26, M13, M53
Recibido: 15-09-2022 Revisado: 19-11-2022 Aceptado: 15-12-2022 Publicado: 13-01-2023
Editor: Carlos Alberto Gómez Cano ![]()
1 Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Bogotá, Colombia
Citar como: Gómez, O. (2023). Factores institucionales que impactan en la actividad emprendedora de los estudiantes universitarios. Región Científica, 2(1), 202327. https://doi.org/10.58763/rc202327
INTRODUCCIÓN
El emprendimiento, comprendido a nivel mercantil, como la posibilidad de generar e implementar un modelo de negocio sostenible y ético es fundamental en el contexto actual (Lüdeke‐Freund, 2020). Emerge en un contexto marcado por el modelo neoliberal, no sólo desde la economía, sino desde las políticas estatales, lo que implica el aumento de posibilidades y riquezas de grupos sociales que buscan aprovechar oportunidades para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones que tienen menos acceso a los capitales financieros, sociales y culturales (Wu y Si, 2018).
En la obra clásica de Schumpeter (1942), se alude al emprendedor como persona que realiza la acción de emprender, por lo que es definido como un individuo dinámico y excepcional, creador e, incluso, innovador. En este sentido, diferentes investigaciones han evidenciado las bondades que tiene el emprendimiento en el desarrollo individual y en el potenciamiento de crecimiento del ser humano (Nisula et al., 2017), en tanto que mejora sus dimensiones creativas como líder (Kaptein, 2019), como generador de soluciones (Ballor y Claar, 2019) y como forma para incrementar el capital económico (Stoica, et al., 2020).
Ligado a esta definición, el marco normativo nacional de la Ley 1014 de 2006, concibe al emprendedor como “una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva (Congreso de la República de Colombia, 2006, Art. 1). En ese sentido, el emprendimiento se aborda desde el marco legal del país como:
Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo, equilibrado y la gestión de riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad.
Así, en un paradigma de escasa o nula intervención en la economía y en la esfera social, donde el mercado y sus dinámicas son protagonistas determinantes, los habitantes de los denominados “países en vía de desarrollo” o “economías impulsadas por eficiencia” (Global Entrepreneurship Monitor - GEM, 2017), deben buscar alternativas para generar riquezas y empleos. En este horizonte, el emprendimiento se consolida como alternativa, no solo para el desarrollo económico personal, sino también regional y nacional, por medio de la generación de plazas de empleo, la dinamización de los servicios y productos, y la innovación, siendo esto parte esencial de la competitividad en un país (Porter, 1992).
El emprendimiento, como tema de interés, ha tomado especial auge en Colombia desde la década de los 2000; esto, si se tiene como hito la creación de la Ley 1014 de 2006, de fomento a la cultura del emprendimiento y, asimismo, la promulgación de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia (Fuentes, 2021). Sin embargo, no solo es un área regulada y trabajada en el país, sino que también presenta una relevancia actual que ha impulsado un interés investigativo a nivel global (Sánchez et al., 2017).
Esta situación se presenta ante la búsqueda, por parte de distintos países, de fomentar ecosistemas emprendedores más desarrollados y que generen contextos favorables para la creación de nuevas empresas, lo que a su vez repercute en el estímulo a la innovación y productividad empresarial (Van Praag y Versloot, 2007). Estas economías son catalogadas por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2021), como “Economías impulsadas por la innovación”, al entender que el emprendimiento ha sido base de las potencias mundiales actuales.
En este sentido, el desarrollo económico y social de una región está relacionado de forma directa con la cantidad y la calidad del sistema empresarial existente (Stoica et al., 2020). Lo anterior, en razón a que aporta en el fomento de la innovación que, a su vez, propicia la competitividad y la reducción de la pobreza, por medio de una oferta de empleo, así como por la posibilidad de generar nuevas opciones ancladas al proyecto de vida (Bucardo et al., 2015); una situación que, por lo demás, ha generado una movilidad de los gobiernos para fomentar y fortalecer el emprendimiento en los países.
No obstante, sobre los gobiernos no recae toda la responsabilidad para estimular la creación de empresas, sino que también recae en la sociedad y en las instituciones educativas, quienes tienen un compromiso ante el fomento de una cultura emprendedora, que impacte en todos los niveles de la vida del individuo (Jansen et al., 2015); razón por la cual se hace necesario investigar en estrategias que mejoren la formación en emprendimiento de forma interdisciplinar (Toca, 2010).
Así, la universidad se convierte en un actor relevante para la planeación y ejecución de escenarios de formación en emprendimiento, por medio de programas y planes de estudio que faciliten y prioricen el desarrollo de competencias transversales (Vélez et al., 2020), no solo para la creación de empresa, sino de forma integral para que la educación aporte en el desarrollo de un proyecto de vida con la capacidad de transformar las condiciones sociales, económicas y culturales de las personas (Bravo et al., 2021).
Los centros de enseñanza y la academia se han establecido como actores relevantes dentro del ecosistema emprendedor y como estímulo para la generación de nuevos negocios (Sánchez et al., 2017). Por esto, se deben considerar algunos antecedentes investigativos, desarrollados por instituciones de educación elaborados sobre sus estudiantes y sobre su propia praxis, para estimular la actividad emprendedora a nivel académico e institucional (Gómez y Sánchez, 2022).
La mayoría de investigaciones realizadas desde y para el análisis de la academia, en relación con el emprendimiento, se han centrado en la caracterización del emprendedor, como la propuesta realizada por Acosta et al. (2014), para el caso latinoamericano y a partir del modelo GEM. Propuestas de ese tipo responden a la necesidad de comprender las condiciones para el emprendimiento en esta región, caracterizada por la heterogeneidad en los desarrollos económicos, sociales y políticos de los países que la componen.
De igual forma, la Asociación Colombiana de Facultades de Administración – ASCOLFA (2017) publicó el documento Perfil Emprendedor del Estudiante, de las Facultades de Administración, adscritas al Capítulo Oriente de ASCOLFA. Allí se comprenden los procesos que han desarrollado instituciones de educación públicas y privadas de este sector del país, en torno al emprendimiento, su fomento y ejecución entre los estudiantes, así como la caracterización del emprendedor universitario, especialmente en Santander y Norte de Santander.
Para esta indagación se tuvo como variables las aptitudes y actitudes del estudiantado, tales como: la iniciativa, la fortaleza ante las habilidades, la capacidad para asumir riesgos, la flexibilidad, la capacidad de aprendizaje, la organización y planificación del tiempo y del trabajo, la confianza en sí mismo, el afán de logro, la visión de empresa-negocio, la percepción del entorno social y del proceso emprendedor, así como la visión frente a los mecanismos y normas sociales y culturales que motivan el emprendimiento (ASCOLFA, 2017).
Por su parte, la Universidad Industrial de Santander (UIS) hizo un ejercicio similar, que tenía por objetivo “identificar el perfil emprendedor del estudiante de la UIS con el propósito de diseñar planes de formación en emprendimiento, acordes a las necesidades identificadas fruto de este estudio” (Pedraza et al., 2015, p. 141), mostrando con esto la pertinencia de que cada institución cuente con el diagnóstico de la actividad emprendedora de sus estudiantes. Para este caso en concreto, los autores contemplaron los aspectos referentes al género, la intención emprendedora, la aversión al riesgo, las referencias de familiares con emprendimientos y el nivel de innovación de la idea de negocio.
Por consiguiente, las universidades han partido de la caracterización de sus estudiantes, tanto emprendedores como no emprendedores, en pro de tener una línea base que les permita estructurar sus políticas y lineamientos institucionales para, adicionalmente, lograr el fomento y fortalecimiento de una cultura de creación de empresas. Así, pasada la primera fase de caracterización, se hace necesario —para cualquier centro educativo— identificar los factores institucionales de éxito que impactan en la actividad emprendedora en los estudiantes universitarios. Por eso, el presente documento, buscó profundizar en casos documentados para presentar, resumir y exponer estos elementos claves, que pueden ser analizados y adaptados por cada institución.
METODOLOGÍA
Este artículo tiene un abordaje de revisión documental, a partir del análisis de estudios de caso de instituciones de educación superior. Por ende, comprende un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo. De manera que, el objetivo es identificar los principales factores institucionales que impactan en la actividad emprendedora de los estudiantes universitarios.
Para alcanzar, desarrollar y cumplir el objetivo propuesto, se estructuró el proceso de investigación en dos fases. La primera fase, involucra la revisión y conceptualización teórica del término “emprendimiento”, su impacto en las regiones de influencia y el desarrollo del fomento a la creación de empresas, en las instituciones de educación superior. Esta exploración permite sustentar las bases del trabajo, que incluyen una revisión en bases de datos y revistas académicas indexadas, como Google Scholar, Scopus, Science Direct y Dialnet.
De otro lado, la segunda fase aborda el análisis de casos sistematizado por instituciones de educación superior, con el fin de identificar las estrategias y prácticas de éxito, como los programas de emprendimiento o los centros de innovación, para aumentar su conocimiento y promover sus experiencias en el abordaje del tema. Con esto se busca alcanzar el objetivo propuesto, por medio de la presentación de los resultados, así como de las conclusiones y de las recomendaciones.
RESULTADOS
A grandes rasgos, se pueden encontrar siete categorías generales de abordaje a los factores que estimulan el emprendimiento, a saber: 1) los atributos sociodemográficos, donde se incluyen variables como la edad, el género de la persona, el acceso y el alcance de un sistema educativo y los ingresos disponibles por el núcleo familiar (Chafloque-Cespedes et al., 2021); 2) las actitudes hacia el emprendimiento, que pueden observarse desde la percepción, especialmente del miedo, la generación de oportunidades y el riesgo, así como desde el interés hacia el emprendimiento, la creatividad, la orientación al logro y la flexibilidad (Mahfud et al., 2020); 3) el nivel de desarrollo de la actividad emprendedora en una región (Maiza et al., 2020), por la importancia de las facilidades y oportunidades para crear empresa.
De igual forma, están: 4) los factores motivacionales, que afectan las aspiraciones e impactos de la actividad emprendedora (Poblete et al., 2019), como la generación de empleo, la innovación, el ofrecimiento de un producto o servicio para satisfacer a la población y el desarrollo de un proyecto de vida; 5) la existencia de factores familiares, como la actividad previa de empresa en el núcleo cercano y la guía que puede ofrecer (Molina, 2020); 6) los factores legales y tributarios que estimulan o dificultan un sistema emprendedor (Ardagna y Lusardi, 2010); y, finalmente 7) los favores institucionales desde la academia que fomentan la formación, así como la generación de ideas de negocio (Díaz-Casero et al., 2012).
Con todo, la academia presenta una relación directa con la empresa y su creación, desde uno de sus roles como formadora clave para el sistema productivo, por medio del estímulo a la independencia, o desde la capacitación para el mercado laboral (Rayevnyeva et al., 2018). De esta forma, al comprender la importancia del fenómeno emprendedor y el impacto que este puede tener multidimensionalmente y a diversas escalas, se vuelven objeto de especial interés los procesos de formación sobre los conocimientos y habilidades que se requieren para la generación e implementación de una idea de negocio sólida (Martin et al., 2013).
Sobre la formación, la obra Estado del arte de la enseñanza en emprendimiento (Castillo, 1999) es esencial y pionera en la materia, en razón a que elabora un recorrido histórico sobre los diferentes modelos existentes para los procesos de enseñanza y aprendizaje en emprendimiento; un aspecto que, asimismo, genera una serie de recomendaciones, como el fomento transversal del emprendimiento en todas las materias “como una manera de pensar y actuar” (p. 14). Por lo tanto, el emprender no se relaciona solo con el crear empresa, sino con una filosofía de vida anclada a la gestión del riesgo y a la búsqueda de oportunidades que beneficien al individuo y a la sociedad, que puede ser fomentada por los docentes y las instituciones de enseñanza.
Para crear una cultura de emprendimiento en la esfera académica se debería partir de los factores institucionales que la afectan (Farny et al., 2013). Al respecto, algunas de las principales iniciativas tradicionales se han articulado hacia la creación de programas de pregrado y posgrado, para el apoyo del emprendimiento y el emprendedor, especialmente desde las especializaciones y las maestrías (Kirkwood et al., 2014). Sin embargo, autores como Issa y Tesfaye (2020) exponen que no es necesario establecer un programa curricular estrictamente centrado en emprendimiento, en tanto que la transversalidad de temas puede anclarse a cualquier carrera. Así, aparecen acciones puntuales para el fortalecimiento e incentivo de la actividad emprendedora, como las cátedras de creación de empresa, o la planeación y el desarrollo de ferias empresariales, la estructuración de planes de negocio e, incluso, el ofrecimiento de beneficios de asesoría personalizada (Lüthje y Franke, 2002).
En contraste con este enfoque institucional, Jansen et al. (2015) proponen un modelo de fomento al emprendimiento, desde la educación y el desarrollo de habilidades transversales para la vida. Para ello, se requeriría de la creación de ambientes de trabajo que simulan un escenario controlado para el desarrollo de ideas y, desde la incubación de estas, consolidar herramientas de aprendizaje (Meister y Mauer, 2019). Así, una cátedra en creación de empresa debería pensarse desde la integralidad y el desarrollo de competencias, más allá del desarrollo de un plan de negocios.
Bajo esta lógica, alineada con los expuesto por Issa y Tesfaye (2020), la formación e implementación de cátedras en creación de empresa, aun cuando es un proceso necesario, no es suficiente para generar una intención emprendedora, sino que, más bien, esta debería estar unida con un enfoque de enseñanza que estimule el desarrollo de habilidades de pensamiento lateral y disruptivo en los estudiantes (Lautenschläger y Haase, 2011), como el aprendizaje basado en proyectos o en problemas, cuyo objetivo es la búsqueda de oportunidades y la creatividad. De igual manera, se hace recomendable tener mecanismos para que el estudiante evidencie la posible viabilidad financiera y administrativa de la idea, como factores que impactan de forma positiva en la motivación, que favorecen el espíritu emprendedor y su decisión frente a un empleo tradicional o la independencia (Vélez et al., 2020).
Además, es recomendable que los estudiantes reciban una educación en emprendimiento desde los primeros semestres académicos, ya que la cercanía constante genera un ambiente de familiaridad y aumenta la posibilidad de exploración en las diferentes etapas del alumno en su paso por la institución (Pacheco-Ruiz et al., 2022), por lo que la cátedra de emprendimiento se puede estructurar desde diferentes niveles de formación, según su grado de profundidad y especialización.
Asimismo, desde las cátedras de emprendimiento, como desde los programas alternos donde los estudiantes demuestran interés por el tema, es recomendable fomentar el trabajo en equipo desde un enfoque multidisciplinar, que ayude a ofrecer una mirada diferente, pero integradora y complementaria a las ideas (Jansen et al., 2015; Castillo-Vergara et al., 2018). Visto así, este enfoque presenta el reto de resistencia a colaborar con grupos o individuos externos, que debe ir acompañado de actividades integradoras estimuladoras de confianza, por medio de facilitar el conocimiento y habilidades de los demás participantes.
La cátedra o los programas de creación de empresa deberían abordar enfoques de tipo legal, tributario y normativo, que ayuden a comprender el funcionamiento del sistema económico con su entorno, a partir de sus derechos y obligaciones, así como desde el desarrollo de la adaptación para cumplir con los requisitos cambiantes, permitiendo así un acercamiento al sector real y sus condiciones (Vargas y Uttermann, 2020).
De igual modo, los programas deberían ser voluntarios y no obligatorios, en tanto que se busca estimular un gusto y potencializar el espíritu emprendedor, que se ven reflejados en el desempeño académico y en su aplicación de un ambiente real (Castillo-Vergara et al., 2018). Por ende, se debe priorizar la autonomía y la flexibilidad para el estudiante. En cuanto a eso, y a que la institución busque un enfoque emprendedor y de carácter transversal para todos los programas, se debería ofrecer alternativas que motiven al estudiante, más allá de la obligatoriedad de cátedra.
De otro lado, la enseñanza y desarrollo de un plan de negocios no debe ser el único foco; también es esencial que los estudiantes puedan generar y desarrollar una experiencia laboral, por medio de prácticas, o de alternancia entre el trabajo y el estudio, con el fin de obtener una impresión del funcionamiento real del mercado y de las organizaciones. Un conocimiento que, entre otras cosas, les permita desarrollar capacidades útiles en el desarrollo empresarial, el funcionamiento de los procesos y la relación entre las organizaciones con su entorno; factores que les facilita la realidad con la creación y gestión de la empresa (Bravo et al., 2021).
Desde este contexto, la mirada tradicional y focalizada en el interior de la academia —como camino de formación— debería irse complementado a partir de una mayor apertura y relación con el entorno, donde aparezcan las oficinas de transferencia de resultados de investigación (OTRI) y las incubadoras de productos tecnológicos (Macias et al., 2018; Meister y Mauer, 2019). Estas opciones son dependencias que articulan los intereses de la sociedad, la empresa y el sector educativo para crear empresas y desarrollos con un interés y aplicación real, en el mercado o en soluciones a problemas de las comunidades (de Lucio et al., 2000). A fin de cuentas, lo que buscan es una transformación de lo teórico a lo práctico.
Adicionalmente, tanto las OTRI como las incubadoras, ofrecen la posibilidad de testear las ideas innovadoras antes de su llegada al mercado, por medio de un análisis de viabilidad técnica y financiera de los proyectos de negocio (De Wit-de Vries et al., 2019). Esta posibilidad fomenta que los pitch y el prototipado no sean desarrollados a nivel básico o solo de ideación, sino que ofrezcan un avance del proceso de producción del producto completo, para motivar con ello al estudiante, frente a los resultados generados.
De igual forma, en cuanto al enfoque externo, una estrategia recomendable es la atracción y compartimiento de experiencias de emprendedores exitosos que puedan socializar sus casos (Ibraheem et al., 2011). Asimismo, es clave la generación de espacios para facilitar las redes de contacto y el acceso a mecanismos internos y externos de financiación, como la creación de una plataforma de crowdfunding, que puede servir como un método de financiación colectiva y de atracción de inversionistas (Kraus et al., 2016).
Ahora bien, cualquier acción pensada en estimular la creación de empresa, debería partir de la máxima de la producción y comercialización responsable a nivel económico, social y medioambiental (Ma y Bu, 2021). En ese orden, el comportamiento ético, desde los primeros niveles de formación, debería ser una característica que impacte en la cultura de los emprendedores, no solo por el mantenimiento de una imagen corporativa o la búsqueda de estrategias de competitividad y diferenciación, sino como sentido de compromiso y voluntad, ante el accionar de la empresa.
Dicho cambio puede partir de una capacitación; primero con los docentes, que les invite a una reflexión sobre las competencias claves para emprender y la no dependencia ante un plan de negocio (Velasco et al., 2019). Así que, para lograr un cambio de perspectiva hacia un modelo sostenible, los docentes deben apropiar, primero, las herramientas y conocimientos que buscan un equilibrio entre los intereses de los actores sociales, la búsqueda de la rentabilidad y el consumo de los recursos.
De acuerdo con lo anterior, se requiere un compromiso de la alta dirección en las instituciones educativas, que se vea reflejado en la existencia de una política que oriente el emprendimiento (Vásquez, 2017), con el fin de apoyar de forma administrativa, tecnológica y financiera los procesos, y que permita al mismo tiempo comunicar lineamientos y directrices que estimulen los escenarios propicios para la creación de empresa. Estos factores claves por estimular se resumen a continuación en la Figura 1:
Figura 1.
Factores institucionales para fomentar el emprendimiento
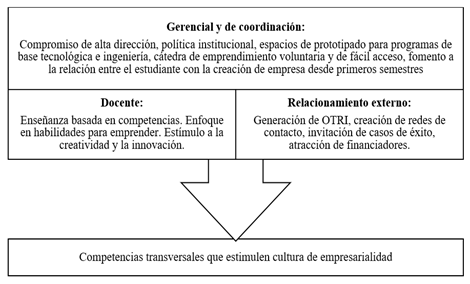
Fuente. Elaboración propia
CONCLUSIONES
Los países encuentran una posibilidad de crecimiento económico y social en el emprendimiento; bajo esa premisa y en pro de su progreso reclaman la colaboración de todos los actores. Entre ellos, toma especial relevancia el rol de las Instituciones de Educación Superior, ya que tienen el objetivo de formar a individuos que ingresarán al sector productivo, tanto desde una perspectiva de empleados, como generadores de empleo. Es por medio de este panorama que la enseñanza debe proyectarse desde una aplicación real, que impacte en la transformación de la sociedad, más allá de su sentido teórico. Se trata, pues, de un contexto que invita a reflexionar sobre la pertinencia de las cátedras de emprendimiento, focalizadas en el establecimiento de un plan de negocio necesario, pero que prioriza en la calificación, dejando en un segundo plano el hecho de llevarlo a la aplicabilidad, así como el desarrollo de habilidades que pueden ser útiles para el estudiante, en un contexto laboral e, incluso, personal.
Entre tanto, la existencia de una cátedra en emprendimiento, de forma opcional y con acceso para todos los programas académicos, es solo un primer paso hacia la generación de una cultura que fomente en los estudiantes un mayor relacionamiento frente a la creación de empresa. Sin embargo, su contenido no debería ser el de ofrecer una educación proclive a estimular la creación de empresa en las personas, sino en el desarrollo de habilidades transversales que incursionen en una cultura propicia hacia el oficio de emprender, como filosofía de vida.
Por lo tanto, las IES pueden tomar la responsabilidad de ofrecer una educación para la generación de un proyecto de vida transformador, donde se encuentra la opción de crear empresa como camino hacia la mejora integral del estudiante y de la comunidad, a nivel económico y social. Donde la aparición de la universidad emprendedora no debería verse como un claustro culturalizado hacia la creación de empresa, sino como un ambiente que estimule el desarrollo de habilidades necesarias para emprender, como la gestión del riesgo, la innovación, la búsqueda de oportunidades y la creatividad.
En este sentido, los factores institucionales se pueden abordar desde el compromiso directivo, las acciones de los estudiantes y los mecanismos de relacionamiento con el entorno. Estos factores, que deben ser adaptados a cada realidad educativa, afectan la formación en emprendimiento, de modo que su apropiación puede moldear la percepción de los estudiantes en los centros educativos, acerca del crear empresa como opción de vida.
Por último y de acuerdo con lo dicho hasta acá, para que se dé un cambio transformador que estimule el interés del estudiante por crear empresa, no basta con reestructurar el enfoque básico de las materias de emprendimiento, caracterizadas por su anclaje al desarrollo de una guía de negocio. Sino que, se debe propender también por un cambio institucional del modelo educativo, que estimule el desarrollo de habilidades transversales para la vida y útiles para emprender en todos los programas académicos ofertados.
REFERENCIAS
Acosta, C., Zárate, A. e Ibarra, M. (2014). Caracterización del emprendedor latinoamericano, a partir del modelo Global Entrepreneurship Monitor–GEM. Revista Económicas CUC, 35 (1), 135-155. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5085560
Ardagna, S. y Lusardi, A. (2010). Heterogeneity in the effect of regulation on entrepreneurship and entry size. Journal of the European Economic Association, 8(2-3), 594-605. https://doi.org/10.1111/j.1542-4774.2010.tb00529.x
ASCOLFA. (2017). Perfil Emprendedor del Estudiante de las Facultades de Administración adscritas al Capítulo Oriente de ASCOLFA. Editorial Mejoras. https://bonga.unisimon.edu.co/handle/20.500.12442/6558
Ballor, J. y Claar, V. (2019). Creativity, innovation, and the historicity of entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship and Public Policy, 8(4), 513-522. https://doi.org/10.1108/JEPP-03-2019-0016
Bravo, I., Bravo, M., Preciado, J., y Mendoza, M. (2021). Educación para el emprendimiento y la intención de emprender. Revista Economía y Política, 33, 139-155. http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?pid=S2477-90752021000200139&script=sci_arttext
Bucardo, C., Saavedra, G. y Camarena, A. (2015). Hacia una comprensión de los conceptos de emprendedores y empresarios. Suma de Negocios, 6(13), 98-107. https://doi.org/10.1016/j.sumneg.2015.08.009
Castillo, A. (1999). Estado del arte de la enseñanza en emprendimiento. INTEC, Chile.
Castillo-Vergara, M., Álvarez-Marín, A., Alfaro-Castillo, M., Henríquez, J. y Quezada, I. (2018). Factores clave en el desarrollo de la capacidad emprendedora de estudiantes universitarios. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 25, 111-129. http://hdl.handle.net/10419/195401
Chafloque-Cespedes, R., Alvarez-Risco, A., Robayo-Acuña, P.-V., Gamarra-Chavez, C.-A., Martinez-Toro, G.-M. y Vicente-Ramos, W. (2021). Effect of Sociodemographic Factors in Entrepreneurial Orientation and Entrepreneurial Intention in University Students of Latin American Business Schools. Contemporary Issues in Entrepreneurship Research, 11, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 151-165. https://doi.org/10.1108/S2040-724620210000011010
Congreso de la República de Colombia. (27 de enero de 2006). Ley de fomento a la cultura del emprendimiento. [Ley No. 1014] do: 46.164. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1014_2006.html
de Lucio, I., Martínez, E., Cegarra, F. y Gracia, A. (2000). Las relaciones universidad-empresa: entre la transferencia de resultados y el aprendizaje regional. Espacios, 21(2), 127-148. https://www.revistaespacios.com/a00v21n02/61002102.html
De Wit-de Vries, E., Dolfsma, W., van der Windt, H. y Gerkema, M. (2019). Knowledge transfer in university–industry research partnerships: a review. The Journal of Technology Transfer, 44(4), 1236-1255. https://doi.org/10.1007/s10961-018-9660-x
Díaz-Casero, J., Ferreira, M., Hernández, R., y Barata, L. (2012). Influence of institutional environment on entrepreneurial intention: a comparative study of two countries university students. International Entrepreneurship and Management Journal, 8(1), 55-74. https://doi.org/10.1007/s11365-009-0134-3
Farny, S., Frederiksen, S., Hannibal, M. y Jones, S. (2016). A Culture of entrepreneurship education. Entrepreneurship & Regional Development, 28(7-8), 514-535. https://doi.org/10.1080/08985626.2016.1221228
Fuentes, M. (2021). Los marcos de restructuración preventiva: una solución a la crisis de empresa ya la declaración de insolvencia. Inciso, 23(2), 1-4. http://dx.doi.org/ 10.18634/incj.23v.2i.1156
GEM Colombia. (2017). Actividad empresarial colombiana. https://gemcolombia.org/
Global Entrepreneurship Research Association (2021). Informe global. https://www.gemconsortium.org/reports/latest-global-report
Gómez-Miranda, O. y Sánchez-Castillo, V. (2022). The triple helix as a dynamic system for the generation of innovative capacities in MIPYMES. Revista Gestión y Desarrollo Libre, 7(14), 1-16. https://doi.org/10.18041/2539-3669/gestionlibre.14.2022.10699
Gonzaga, A. y Alaña, C. (2017). Competitividad y emprendimiento: herramientas de crecimiento económico de un país. INNOVA Research Journal, 2(8.1), 322-328. https://doi.org/10.33890/innova.v2.n8.1.2017.386
Haase, H., y Lautenschläger, A. (2011). The ‘teachability dilemma’of entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(2), 145-162. https://doi.org/10.1007/s11365-010-0150-3
Ibraheem, D. y Aijaz, N. (2011). Dynamics of Peer Assisted Learning and Teaching at an entrepreneurial university: an experience to share. International Journal of Humanities and Social Science, 1(12), 93-99. https://acortar.link/vojnmp
Issa, E., y Tesfaye, Z. (2020). Entrepreneurial intent among prospective graduates of higher education institution: an exploratory investigation in Kafa, Sheka, and Bench-Maji Zones, SNNPR, Ethiopia. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 9. https://doi.org/10.1186/s13731-020-00137-1
Jansen, S., Van De Zande, T., Brinkkemper, S., Stam, E. y Varma, V. (2015). How education, stimulation, and incubation encourage student entrepreneurship: Observations from MIT, IIIT, and Utrecht University. The International Journal of Management Education, 13(2), 170-181. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2015.03.001
Kaptein, M. (2019). The moral entrepreneur: A new component of ethical leadership. Journal of Business Ethics, 156(4), 1135-1150. https://doi.org/10.1007/s10551-017-3641-0
Kirkwood, J., Dwyer, K. y Gray, B. (2014). Students' reflections on the value of an entrepreneurship education. The International Journal of Management Education, 12(3), 307-316. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2014.07.005
Kraus, S., Richter, C., Brem, A., Cheng, C., y Chang, M. (2016). Strategies for reward-based crowdfunding campaigns. Journal of Innovation & Knowledge, 1(1), 13-23. https://doi.org/10.1016/j.jik.2016.01.010
Lüdeke‐Freund, F. (2020). Sustainable entrepreneurship, innovation, and business models: Integrative framework and propositions for future research. Business Strategy and the Environment, 29(2), 665-681. https://doi.org/10.1002/bse.2396
Ma, Z. y Bu, M. (2021). A new research horizon for mass entrepreneurship policy and Chinese firms’ CSR: introduction to the thematic symposium. Journal of Business Ethics, 169(4), 603-607. https://doi.org/10.1007/s10551-020-04549-7
Macias, U., Valencia, A. y Montoya, R. (2018). Factores implicados en la transferencia de resultados de investigación en las instituciones de educación superior. Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería, 26(3), 528-540. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-33052018000300528
Mahfud, T., Triyono, M., Sudira, P., y Mulyani, Y. (2020). The influence of social capital and entrepreneurial attitude orientation on entrepreneurial intentions: the mediating role of psychological capital. European Research on Management and Business Economics, 26(1), 33-39. https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2019.12.005
Maiza, C., Rivera, L. y Morales, U. (2020). El fracaso de la actividad emprendedora en el contexto latinoamericano. Revista UNIANDES Episteme, 7(2), 162-176. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8298146
Martin, B., McNally, J. y Kay, M. (2013). Examining the formation of human capital in entrepreneurship: A meta-analysis of entrepreneurship education outcomes. Journal of Business Venturing, 28(2), 211-224. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2012.03.002
Meister, A. y Mauer, R. (2019). Understanding refugee entrepreneurship incubation – an embeddedness perspective. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 25(5), 1065-1092. https://doi.org/10.1108/IJEBR-02-2018-0108
Molina, J. (2020). Family and entrepreneurship: New empirical and theoretical results. Journal of Family and Economic Issues, 41(1), 1-3. https://doi.org/10.1007/s10834-020-09667-y
Nisula, A., Olander, H. y Henttonen, K. (2017). Entrepreneurial motivations as drivers of expert creativity. International Journal of Innovation Management, 21(05), 174005. https://doi.org/10.1142/S1363919617400059
Pacheco-Ruiz, C., Rojas-Martínez, C., Niebles-Nuñez, W., y Hernández-Palma, H. (2022). Caracterización del emprendimiento desde un enfoque universitario. Formación universitaria, 15(1), 135-144. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062022000100135
Pedraza, A. Ortiz, C. y Pérez, S. (2015). Perfil emprendedor del estudiante de la Universidad Industrial de Santander. Revista Educación en Ingeniería, 10 (19), 141-150. https://educacioneningenieria.org/index.php/edi/article/viewFile/550/244
Poblete, C., Sena, V., y Fernández de Arroyabe, J. (2019). How do motivational factors influence entrepreneurs’ perception of business opportunities in different stages of entrepreneurship? European Journal of Work and Organizational Psychology, 28(2), 179-190. https://doi.org/10.1080/1359432X.2018.1564280
Porter, M. (1992). La ventaja competitiva de las naciones. Rio de Janeiro: Campus.
Rayevnyeva, O., Aksonova, I. y Ostapenko, V. (2018). Formation interaction and adaptive use of purposive forms of cooperation of university and enterprise structures. Innovative Marketing, 14(3), 44. http://dx.doi.org/10.21511/im.14(3).2018.05
Sánchez, J., Ward, A., Hernández, B., y Flórez, J. (2017). Educación emprendedora: Estado del arte. Propósitos y Representaciones, 5(2), 401-473. http://dx.doi.org/10.20511/pyr2017.v5n2.190
Schumpeter, J. (1942). Capitalismo, socialismo y democracia. Madrid: Aguilar.
Stoica, O., Roman, A. y Rusu, V. (2020). The nexus between entrepreneurship and economic growth: A comparative analysis on groups of countries. Sustainability, 12(3), 1186. https://doi.org/10.3390/su12031186
Toca, T. (2010). Consideraciones para la formación en emprendimiento: explorando nuevos ámbitos y posibilidades. Estudios Gerenciales, 26(117), 41-60. https://doi.org/10.1016/S0123-5923(10)70133-9
Van Praag, C. y Versloot, P. (2007). What is the value of entrepreneurship? A review of recent research. Small Business Economics, 29(4), 351-382. https://doi.org/10.1007/s11187-007-9074-x
Vargas, V. y Uttermann, G. (2020). Emprendimiento: factores esenciales para su constitución. Revista Venezolana de Gerencia, 25(90), 709-720. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29063559024
Vásquez, C. (2017). Educación para el emprendimiento en la universidad. Estudios de la Gestión: Revista Internacional de Administración, 2, 121-147. https://doi.org/10.32719/25506641.2017.2.5
Velasco, C., Estrada, I., Pabón, M., y Tójar, C. (2019). Evaluar y promover las competencias para el emprendimiento social en las asignaturas universitarias. REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, 131, 199-223. http://dx.doi.org/10.5209/REVE.63561
Vélez, C., Bustamante, M., Loor, B. y Afcha, S. (2020). La educación para el emprendimiento como predictor de una intención emprendedora de estudiantes universitarios. Formación Universitaria, 13(2), 63-72. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062020000200063
Wu, J. y Si, S. (2018). Poverty reduction through entrepreneurship: Incentives, social networks, and sustainability. Asian Business & Management, 17(4), 243-259. https://doi.org/10.1057/s41291-018-0039-5
FINANCIACIÓN
Ninguna
DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS
Ninguno.
AGRADECIMIENTOS
Se agradece a la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) por el apoyo recibido para el desarrollo de la investigación.
CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA:
1. Conceptualización: Oscar Mauricio Gómez Miranda.
2. Análisis formal: Oscar Mauricio Gómez Miranda.
3. Investigación: Oscar Mauricio Gómez Miranda.
4. Metodología: Oscar Mauricio Gómez Miranda.
5. Validación: Oscar Mauricio Gómez Miranda.
6. Redacción – borrador original: Oscar Mauricio Gómez Miranda.
7. Redacción – revisión y edición: Oscar Mauricio Gómez Miranda.